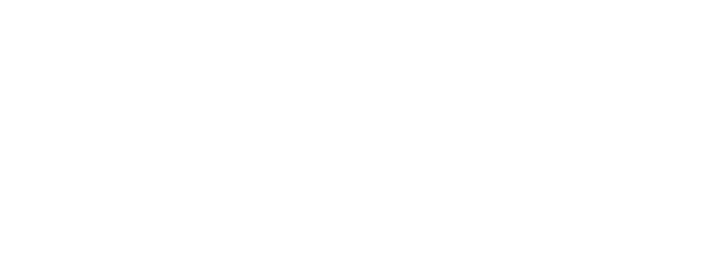Vivir, lleva implícito el ir diciendo adiós a las cosas y a las personas, es afrontar y adaptarse a la sucesión de pérdidas y separaciones que nos recuerdan nuestra precariedad y nuestra provisionalidad. Por eso aprender progresivamente a incorporar existencialmente en nuestra vida los límites y separaciones de nuestra propia vida que nos acompañan día a día, nos ayudará a afrontar la gran pérdida que es la muerte. Aprender a vivir, lleva implícito el aprender a morir.
En esta sociedad de la que somos parte y de cuyos valores y contravalores participamos, ya no se habla de la muerte, se esconde al difunto y se fantasea la posibilidad de la omnipotencia frente a la realidad de la enfermedad y la muerte; incluso se la oculta a quien la vivencia como cercana e inapelable, con lo que se dificulta hasta extremos impensables la posibilidad de integrarla como una parte más, y esencial, de la vida.
La cultura actual acude más que nunca a mecanismos de defensa que niegan la inevitabilidad de la muerte. Pero el esfuerzo de negar la muerte, su dramatismo, su misterio se enfrenta ante una realidad que sigue estando presente en forma de temor difuso o con una carga de angustia que no logra desaparecer a pesar del “maquillaje”. Hay un fondo en la naturaleza humana en el que aparecen la fragilidad, el dolor y el sufrimiento. Realidades que la sociedad del bienestar trata de ocultar, rechazar o soslayar. Nuestra cultura ha contribuido a deshumanizar el morir; confundiendo la dignidad de la muerte con un soberbio vitalismo que se refugia en obsesivos cuidados de la vida justificados por una humanización deshumanizada que descuida los cuidados de la muerte. Obviando así la pérdida como eje fundamental de nuestro crecimiento y nuestra capacidad de amar. Siendo el único hecho inexorable que nos iguala y por el cual pasaremos todos por experiencia propia y ajena.
Reconocer la muerte no es caer en el pesimismo, sino ser coherentes con la condición humana de nuestra existencia. La necesidad de humanizar la muerte reclama que el morir sea realmente reconocido, y exige una sana consciencia, como la otra vertiente del vivir, el otro lado de nuestra existencia y, reclama que no muramos antes de que llegue nuestra hora, pero también que no la veamos como enemigo siempre. Carl Rogers (1902-1987), uno de los iniciadores de la llamada psicología humanista, señalaba que estamos especialmente errados cuando pensamos que la muerte es el enemigo siempre; necesitamos llegar a comprender que hay un tiempo para poder morir cuando realmente es el momento.
Viktor Emil Frankl (1905-1997), neurólogo y psiquiatra austriaco fundador de la logoterapia tras sobrevivir desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, ya señaló que el sufrimiento y el proceso de morir ofrecen un significado potencial a la vida. La confrontación con esta realidad de la propia muerte es una situación límite por excelencia y posee la capacidad de provocar un cambio radical en la manera de vivir la persona en el mundo. Es el último acto en el que también podemos realizarnos.
Es cierto que nunca somos enteramente libres, pues las limitaciones sociales, biológicas y culturales nos constriñen, pero Frankl cree que no existe restricción que sea tan poderosa que pueda aniquilar nuestra libertad de adoptar una posición, para por lo menos, escoger qué actitud adoptamos ante el sufrimiento. Cuando ya no es posible controlar las circunstancias de nuestra vida aún podemos escoger nuestra actitud ante ellas. Esto lo podemos aplicar a la muerte. Podemos elegir la posibilidad de verla como una tragedia, como una maestra, como una aventura, o simplemente como una experiencia que hay que vivir. Así pues, Frankl considera que la muerte juega un papel importante que se relaciona estrechamente con el sentido de la vida. Lejos de quitarle sentido a la vida, la presencia de la muerte contribuye a que las personas se realicen y cumplan sus valores durante la vida. De alguna manera, al establecer una finitud, y crear una estructura temporal limitada, motiva a no aplazar las tareas existenciales de búsqueda de sentido. La muerte, la finitud de la existencia, constituye una dimensión fundamental de la condición de humanidad que busca un significado para el sentido de la vida.
Así, el morir es un asunto demasiado humano para ser relegado. Reconocer nuestra finitud es respetar el drama de vivir. Sólo mirando la muerte sin velos, que puedan distorsionar nuestra percepción, llegamos a apropiarnos, en el sentido de que algo llegue a ser propio y personal. La pregunta sobre la muerte es en primer lugar la pregunta sobre el sentido de la vida. La vida del hombre tendrá significación en la medida en que lo tenga su muerte; y viceversa, una muerte sin sentido, una muerte insensata, contagiará retrospectivamente de su insensatez a la vida.
La muerte hay que incorporarla a la vida, como un elemento constitutivo de la misma. La muerte es un hecho de la vida, vivir es también morir. La muerte forma parte inseparable de la vida del ser humano. Incluso ha sido descrita como ingrediente necesario del vivir de cada día, y no debe desestimarse su reflejo y fragmentada comunión en cada una de las pequeñas muertes parciales a las que nos enfrentamos. Por muerte parcial se entiende toda nueva situación o acontecimiento que nos fuerza a dejar de ser de una manera, para tener que vivir o ser de otra nueva y aún desconocida. Vivir, lleva implícito el ir diciendo adiós, aprender a despedirse, crecer desaprendiendo todos los mecanismos de defensa que nos evitan incorporar la consciencia en la vida de una muerte consciente.